Sobre Talca,
de Cecilia Gajardo
Al detenerse en Talca,
el libro de Cecilia Gajardo, sucede que aparecen ciertas evocaciones, paralelismos.
En algún sentido es un libro que llama a la evocación. Desde luego, partiendo
por el título: Talca. Talca no corresponde aquí solo al nombre del primer
poema, sino que cruza todo el libro.
La primera evocación aparece,
entonces, luego de constatar la identificación entre el título y la hablante. Talca
es una ciudad. Y la hablante, en los poemas, aparece como la niña que fue. Para
estos efectos podríamos llamarla la niña-Talca. Recuerdo, a propósito de esto, a
William Carlos Williams y su libro Paterson. En el prólogo de este libro
o serie de libros de largo aliento, Williams intenta describir el devenir del
hablante, de apellido Paterson, que es igual al nombre de la ciudad. El poeta
expresa que “un hombre es de hecho una ciudad, y para el poeta no hay ideas
sino en las cosas”. Dice Williams: “la primera idea
centrada en el poema, Paterson, vino temprano: encontrar una imagen lo
suficientemente grande como para encarnar todo el mundo cognoscible sobre mí
mismo. Cuanto más viví en mi lugar, entre los detalles de mi vida, me di cuenta
de que estas observaciones y experiencias aisladas necesitaban ser lanzadas
juntas para ganar ‘profundidad’. Ya tenía el río. Flossie siempre se
sorprende cuando se da cuenta de que vivimos en un río, que somos una ciudad
fluvial. (…) Yo quería, si iba a escribir de una forma más grande que la de los
pájaros y las flores, escribir acerca de la gente cercana a mí: conocer en
detalle, minuciosamente, de lo que estaba hablando –del
blanco de sus ojos, de sus mismos olores–”.
“Eso es el asunto del
poeta. No hablar en categorías vagas sino escribir en particular, como trabaja
un médico sobre un paciente, sobre lo que tiene delante, en el particular
descubrir lo universal. John Dewey había dicho (descubrí esto por casualidad): ‘lo
local es lo único universal, sobre lo que se construye todo arte’. Keyserling
había dicho lo mismo con otras palabras”. Williams describe entonces las
vicisitudes de Paterson, del hablante y de la ciudad, su historia, su río, sus
flores, olores, luces y oscuridades, asesinatos y vida cotidiana. Incluye
especies de collages, avisos publicitarios, juicios legales y notas médicas de
pacientes, entre otras.
Que un hablante sea al
mismo tiempo una ciudad parece ocurrir porque aquello que somos, en un cierto
sentido, se debe a los lugares y los tiempos que hemos vivido. Allí, en el
espacio y tiempo de un lugar se pone en juego la condición humana. Cuando se
examinan los abismos contradictorios del corazón humano (como expresó en una
ocasión Faulkner), pareciera que, para ciertas experiencias, no se puede hacer
otra cosa que plasmarlas en imágenes concretas, espaciales y temporales de la
ciudad y sus habitantes.
Algo similar (y también levemente
distinto) parece ocurrir con el libro de Cecilia Gajardo, solo que condensado
en una época temprana de la vida. Talca es una ciudad y también es la
niña-Talca. Esa simbiosis está presente en el lenguaje con el cual se moldea lo
expresado, de tal modo que las experiencias ganen en hondura. La propia hablante,
me resisto a llamarla Cecilia, lo señala en la nota preliminar. Busca mediante
el lenguaje fijar instantes para que expresen algo universal. Y este, ese
espacio oscuro, imaginado por la niña-Talca, “a los dos años, es de alguna forma
el espacio de una ciudad, de Talca, donde todo es confuso, la gente camina en
cámara lenta, se cuentan secretos horribles, el día es distinto a la noche...”.
El espacio de “una”
ciudad parece ser una forma adecuada de expresarlo, porque hay muchos Talca.
Desde luego, recuerdo, desde que comencé a viajar seguido a esa ciudad hace
casi cuarenta años, la Talca de invierno, la ciudad de esos amaneceres
lluviosos, con humo y olor a leña. Un aire diáfano y goteante que pareciera ya haber
quedado en el pasado. Las casas de adobe venidas a menos y una cierta calma
permanente en sus habitantes, pero que por dentro parecieran llevar un volcán. También
una suerte de “conciencia de la valía” de los talquinos, que se reconocen hasta
en los lugares más insospechados. Hay, entonces, una Talca que se “precia de sí
misma”.
Hay, también, una Talca
divertida con historias que no llegaron a ser, como la del historiador Arnold
Toynbee, quien en un viaje de avión pretendía llegar a Chiloé (venía directo del
Amazonas, creo), pero el mal tiempo le impidió la hazaña y se contentó con
sobrevolar el río Maule, escribiendo después en ese libro de desigual título: Del
Maule al Amazonas, lo poco significativo que le pareció tal río.
Hay una Talca rara, como
la de sus locos. Talca es, o era, literalmente una ciudad de locos. Caminaban a
diario por sus calles como tal vez en ninguna otra parte de Chile. Enajenados,
deambulaban sin hacer daño a nadie.
Pero hay también una
Talca feroz, que aparece con lúcida conciencia en el libro de Cecilia Gajardo. Una
Talca de desequilibrios (recuerdo a un poeta talquino que llegó desde el
exterior al funeral de su hijo, muerto en un accidente. Cuando terminó el
funeral, el poeta salió a gritar destempladamente por las calles su dolor). Una
Talca endogámica, opresiva, oscura y con seres que bien podrían inducir a considerar
la parada en la ciudad como una especie de “estadía en el infierno”. Pensemos
en el abominable ser descrito en el poema “La Piñata”, ese funesto “tío de ojos
amarillos”:
Y los dulces caían
dentro de agujeros
de árboles
de barro
de cerros
del río Maule y había
que sumergirse
y no confundirse con
pejerreyes
levantar la alfombra
pastizal
con gusanos en
movimiento,
amenazantes,
caían dulces sin
envoltura
húmedos
de un hombre con ojos
amarillos
debajo de carnes
quemadas
de sobras para perros
arrieros.
(…)
Lejos
el juego de
desapariciones
una piscina sin fondo
llena de dulces:
“Lancémonos de la
manito”.
(…)
Los botes del río
Maule no tenían capitán.
Los campos abiertos
no tenían peones.
El hombre de ojos
amarillos no estaba amarrado.
Sus manos y la ronda
de San Miguel,
el que se ríe se va
al puto cuartel,
por siempre aquí
sentadita.
“Tranquilita, pue”.
“Te voy a dar un beso
de tío”.
Brutal. Una ciudad feroz
expresada en un lenguaje también feroz, pero contenido, sin aspavientos, sin
gritos, quizá para que el instante se condense y se pierda en su propio fondo.
Otra evocación a
propósito del cruce de ciudades y estados de cosas. Pienso en Hurracane,
la canción de Bob Dylan:
en Paterson así es como funcionan las cosas,
si
eres negro quizás no quieras asomarte por la calle
salvo
que quieras atraer el calor (la policía).
Así es como en ese Talca
funcionan también las cosas. Rico-tipos sin conciencia de sí que pululan al
ritmo de cuecas y rancheras, con un orden de vida preestablecido del cual no
vale salirse ni desviarse un milímetro. Cualquier descalce o signos de no
pertenencia visible es condenado. Pero ocurre que la niña aún se sale de los
márgenes, nos dice la hablante en el poema “La Cruz sobre el círculo”,
constatando su propia perplejidad.
Y, sin embargo, ciertos
atisbos de vida y cercanía se cuelan, aparentemente, en el texto, tales como la
presencia del mendigo en “Mercado”:
Los niños le quitan
la frazada al vagabundo
para jugar al
campamento
con olor a humedad de
anteriores inviernos.
Si me hubiera quedado
ahí
extendiendo el
tiempo,
habría imitado una vida,
un mejor espectáculo
de relativa
extensión.
O la
presencia invisible/visible del hermano:
Gracias por
aprenderte mi nombre
gracias por
aprenderte ese nombre
y el de mi cría sin
padre
y por seguir
dejándome alimento
por debajo de la
puerta.
Gracias también por
esta penumbra.
Es que
la niña-Talca se mueve en un claroscuro. Un claroscuro cruzado por aguas
turbias. El temor de irse por el caño luego de ser lavada. El temor de hundirse
y ya no salir. O querer hacer precisamente eso. Otra evocación: Teme
a la muerte por agua, había señalado Madame Sosostris luego de leer el
Tarot en La Tierra Baldía de Eliot. La muerte por agua constituía un
temor soterrado para la niña-Talca. En esas aguas fluyentes o estancadas de
lavatorios, tinas, piscinas o las aguas oscuras del mismo Maule, por lo demás. Una
cierta inestabilidad fluye aquí, provocada por otros. En una época de la vida
en la que no cabría ninguna negligencia.
En
fin, una atmosfera opresiva, inestable e indefensa, se presenta en estos poemas
con una música propia y un lenguaje pulcro y bien estructurado, medido. Un cierto
ritmo al usar las palabras. Y si un
poema está hecho de palabras y no menos que de ellas (para hablar de una
última evocación) la tentativa de fijar en el lenguaje las experiencias
tempranas está muy bien realizado.
Lo
último: bien logrado está también esa “extensión de imágenes y fotografías” que
no alcanza a ser un ajuste de cuentas con el pasado. Simplemente exponer lo
experimentado y señalar (como al final del último poema):
Bota mis libros.
¡No tengo información!
Solo tus cuentos infantiles
que susurras
mientras duermo.
* Emilio Morales de la Barrera es doctor en
Filosofía por la International Academy of Philosophy in Liechtenstein at UC,
profesor titular y director del Instituto de Filosofía de la Universidad San
Sebastián. Sus investigaciones han girado en torno a la fenomenología del
reconocimiento del otro y teoría de las comunidades, contando con varias
publicaciones relativas a estos temas. En el ámbito de la estética
registra investigaciones sobre T.S. Eliot y sobre el devenir de la estética. Es
autor de los libros de poesía Antes de hora (1996) y Desplazamientos
de la memoria (2017).
Talca
Cecilia Gajardo
G0 Ediciones, 2021
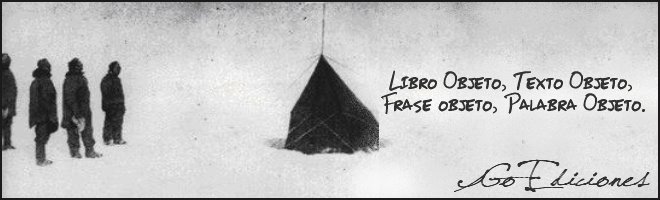







%2010.20.23.png)







